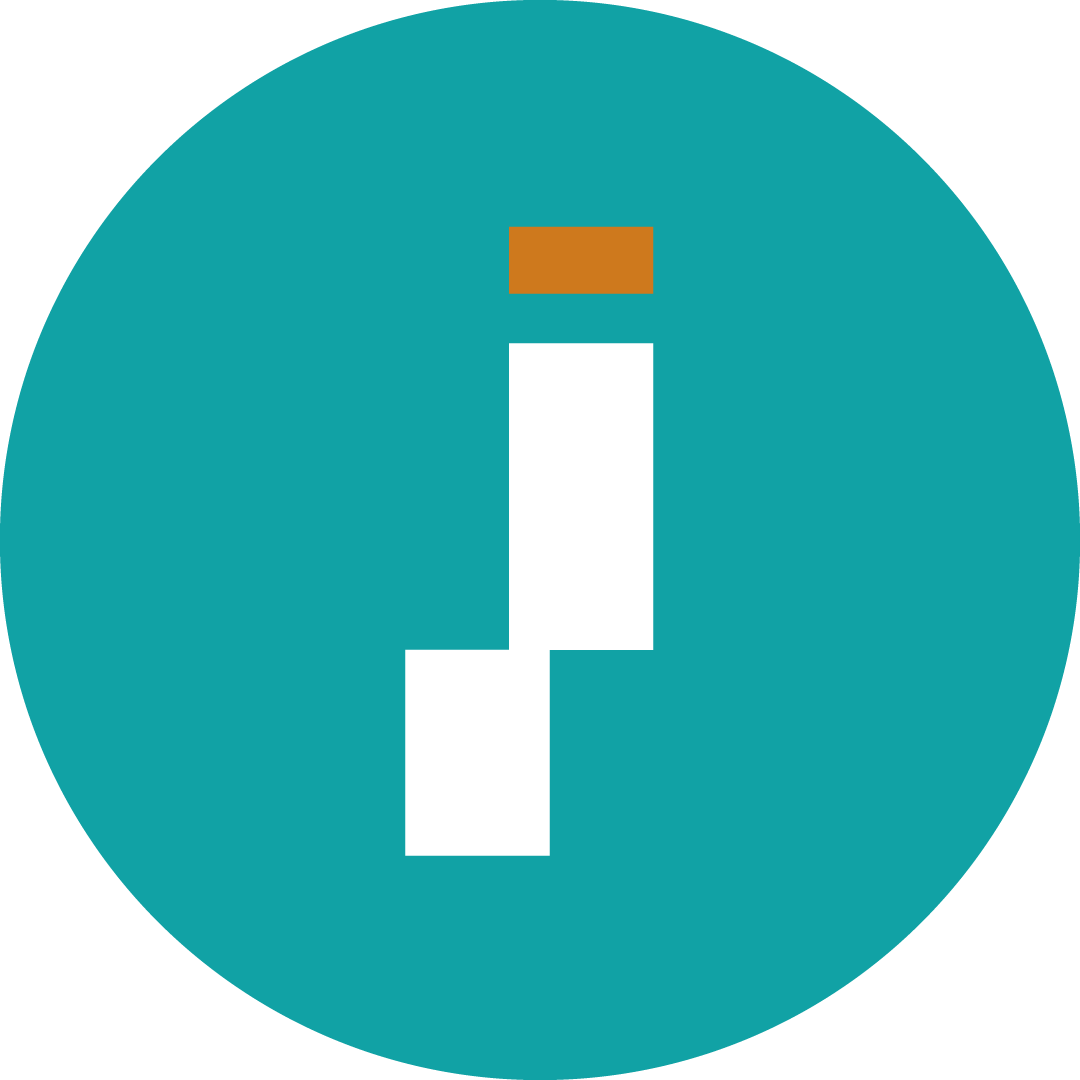Apuntes para una teoría poética de la espera

Hay en nuestro modo de decir una sílaba que sabe deslizarnos desde la individualidad hasta el movimiento. No es un pronombre impersonal: es una fisura por la que lo vivido se vuelve compartible y la lengua se revela como política “pegada al hueso”, es decir sin mediaciones, consuetudinaria. Al pronunciar uno —en el barrio, en el trabajo, en el rito del encuentro— operan dos gestos a la vez: la experiencia deja de ser propiedad privada y pasa a inscribirse en un territorio común donde puede ser reconocida.
El “uno discepoliano” es íntimo y plural a la vez: uno es todos nosotros. En esa doblez talla su potencia: vuelve herida lo íntimo y, simultáneamente, lo vuelve demanda; hospeda al sujeto concreto y libera, por resonancia, la emergencia de un sujeto común.
La palabra llega del unus latino: tránsito de la unidad numérica hacia la representación. En gramática, designa pronombre indefinido, especificidad de la generalización —“uno se cansa”, “uno cree”—, pero conserva la huella de quien habla: es tercera persona con latido testimonial. Allí donde el impersonal borra la voz, uno la filtra en los bordes: dice sin decir del todo “hablo desde lo vivido, pero lo entrego como condición compartida”.La universalización testimonial (la anécdota se vuelve tipo) y una despersonalización contenida (la confesión sin desnudez total) operan juntas. Con uno, la lengua administra el riesgo: confiesa y protege; expone y resguarda. Esa economía del decir convierte al pronombre en dispositivo de convocatoria política.
Uno busca lleno de esperanzas
El camino que los sueños
Prometieron a sus ansias
Sabe que la lucha es cruel
Y es mucha, pero lucha
Y se desangra por la fe
Que lo empecina
En la tradición del tango, el pronombre que nombra esta pieza funciona como operación estética con consecuencias políticas. Cuando Enrique Santos Discépolo —en 1943, junto a Mariano Mores— coloca uno en la boca del cantor, no busca narrar: dramatiza una condición humana. La precisión verbal del tango (elipsis, frase corta, cadencia) vuelve esa sílaba una laceración pública. Uno opera como espejo interrogativo: “¿no sos vos también uno?”.
La voz lírica transforma la herida privada en diagnóstico social; el oyente se reconoce en la escena. Así, el tango regurgita la traducción de lo íntimo en demanda pública.
Registro emocional de esa nación moderna —nacida también y sobre todo en arrabales, en confluencias idiomáticas improbables, en mezcla irreverente de restos del mundo que recalaban como salvados de naufragios—, el tango registra precariedades y pérdidas de lugar. Allí, uno es el nombre breve del habitante común, quien lleva en su cuerpo la vulnerabilidad ciudadana. La melancolía no es elegía: es cartografía de desamparos. Convertir pena privada en canto colectivo es crear conciencia y memoria histórica: lo ciudadano reconoce su trama en la herida del individuo.
En 1931, Raúl Scalabrini Ortiz lleva a otro nivel la noción del desamparo colectivo en El hombre que está solo y espera. No se trata de un solipsista, sino de un sujeto en suspenso; su soledad es latencia, proceso. “Está solo” describe la desarticulación nacional; “espera” preludia un acontecimiento.
Ese hombre, que camina avenidas encendidas bajo la sombra de una dependencia económica y cultural, sabe —sin aún poder nombrarlo— que su singularidad pertenece a un cuerpo mayor en conformación: una comunidad todavía no instituida.
Scalabrini diagnostica el desamparo producido por la colonización económica, pero lo hace desde una literatura que también convoca. La herida es pública y exige reparación institucional. Ese uno que está solo y espera encontrará, años después, una forma de devenir sujeto histórico.
Preanuncia Scalabrini: “Una vez entablada la amistad es ajuste sagrado. Un buen amigo no podría ser feliz sabiendo que sus amigos no lo son… La amistad porteña es un fortín ante el cual los embates de la vida se mellan. La amistad porteña es un olvido del egoísmo humano.”
No hay en su escritura celebración del individuo aislado, sino intuición de un nosotros en gestación.

Proyecto político, traducción de la cultura de una época
La intuición discepoliana y el diagnóstico literario de Scalabrini Ortiz hallan interpretación explícita en la formulación doctrinaria justicialista de la comunidad organizada. Allí, la realización personal es inseparable de la realización colectiva, entendida en términos de trabajo digno, previsión social, educación accesible y participación real. El peronismo convierte el desamparo de las masas populares en programa: derechos, instituciones, infraestructura, símbolos, banderas…
La multitud que se congrega —el 17 de octubre de 1945 y tantos otros días— es la escena donde la espera se puebla de cuerpos; el silencio deviene canto; el uno se vuelve nosotros (“todos unidos triunfaremos”). Las heridas individuales, propias de cada época y de cada patria, al conformar un cuerpo de nación encuentran, por primera vez, un cauce político.
Pensar al “uno discepoliano” en clave de “espera scalabriniana” implica asumir que la orfandad inicial puede ser traducida —o traicionada— por las instituciones. El dispositivo no es neutro: puede habilitar posibilidad de realización histórica popular o fijar dependencia de las energías sociales en una delegación personalista.
El proyecto peronista, reducido a paternalismo, convierte la espera en sometimiento; articulado con participación, transforma la ansiedad en protagonismo.
La política enfrenta dos riesgos opuestos: un liderazgo omnipresente, que decide por el otro en nombre del bien; y el individualismo desarraigado, que celebra libertades formales sin sostén material.
En términos del pronombre: universalizar la herida sin un nosotros que la aloje puede volverla instrumento de control; disolver la comunidad en nombre del individuo produce libertades sin condiciones de existencia.
La historia argentina, por entonces y por ahora, conoce ambos extremos: invocaciones comunitarias devoradas por verticalismos y mercados que dejan al sujeto sin sustento. En ambos casos, uno queda congelado: ni espera ni actúa.
Para evitarlo, el justicialismo no se limita a la representación: va más allá. Apuesta al movimiento y a las organizaciones libres del pueblo, multiplicidad y organización popular como antídoto contra los absolutismos del mercado o del Estado.
Traducir el “uno que está solo y espera” en ciudadanía efectiva exige, desde el justicialismo doctrinario, articular tres ejes:
- Reconocimiento. Partir del rostro, del testimonio, del territorio; deliberación que nombre necesidades reales y devuelva voz a los sujetos.
- Redistribución estructural. Empleo decente, seguridad social universal, educación pública inclusiva, acceso cultural: libertades formales que devienen libertades movilizantes.
- Participación habilitante. Sindicatos, cooperativas, asociaciones territoriales, clubes: organizaciones que transforman al destinatario en protagonista.
Nada de esto es una receta simple: son tensiones organizativas entre eficacia y democracia. La política que nace del pronombre herido debe ser técnica —porque demanda diseño, esfuerzo y presupuesto— y humilde —porque la cura no puede imponerse sin legitimidad.
Nombrar al sujeto, desplegar la espera, recuperar el futuro
Uno sabe que la música y la literatura (entre otras formas expresivas) operan como un archivo emocional de cada época, pero también como pequeñas (y precisas) máquinas de anticipación política. En los momentos de retroceso popular, cuando los espacios se encogen y el porvenir se vuelve vidrioso, son esas narrativas las que realizan la tarea más difícil: corporizarlo a uno allí donde la historia parece haberlo disgregado, para reparar y reubicar el lugar de la esperanza.
La nostalgia, esa red que puede ser lazos o trampa, convoca solidaridad pero también puede habilitar discursos de defensiva y de resistencia —entendida esta última como el espacio desde donde es posible rediseñar porvenires—.
En todos los casos, canciones, relatos y poemas no le ofrecen soluciones simples a uno, más bien hacen una cartografía de las fragilidades: nombran lo que no está siendo nombrado, detectan el temblor antes de que se vuelva fractura, señalan las urgencias sin anestesiar su filo, identifican el mapa de rendijas y fisuras.
Leer este archivo requiere una acción política que no lateralice la voz popular, sino que la despliegue en todas sus dimensiones. Porque identificar al sujeto de la época —ese binomio persona-entorno, ese “uno y sus circunstancias”— es una operación tan enrevesada como decisiva, casi sagrada.
“Uno” —ese vos y yo de Discépolo— es el umbral desde el cual el yo puede abrirse al nosotros comunitario. Es una miniatura gramatical con potencia multitudinaria: convierte la herida en convocatoria y la pérdida en llamamiento. Su traducción legítima demanda sincronía entre palabra y mundo: nombrar con cuidado, recomponer las condiciones materiales para uno y abrir cauces para que la experiencia colectiva se vuelva protagonismo.
Ese proceso habilita la aparición de la espera, una de las formas más complejas de la acción política en tiempos adversos. No es quietud ni resignación: es un trabajo artesanal de “poquitas muchas manos”. Desplegar la espera significa examinar el vacío, darle forma, medir su temperatura y preguntarse qué deseos siguen latiendo en él. Uno es consciente de ello.
La literatura, la música y las artes enseñan que la espera es una manera de organizar el tiempo común: desmenuzarlo, complejizarlo, habitarlo para que, cuando vuelva la oportunidad, uno esté ahí —no dormido, no anestesiado— sino ocupando el hueco que el devenir le reserva, listo para recuperar el nosotros y, con él, el futuro.